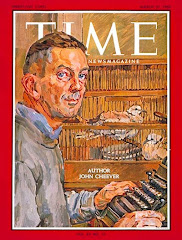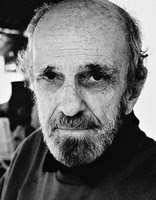Había recibido un don, preciado, el de no poner mayor freno a mi ser. Recordar el pasado influyó en mí sólo para dar unidad a mi vida: era como el hilo de Teseo que lo unía a su antiguo amor pero que no le impedía atravesar los paisajes más desconocidos, aunque al final, el hilo terminara por romperse. Qué increíbles involuciones! Por las mañanas, yo saboreaba en mis caminatas la presencia de una nueva existencia, el nacimiento de mi percepción. "Oh! poeta, exclamaba, tú tienes la facultad del descubrimiento perpetuo". Estaba totalmente receptivo. Mi alma era un albergue acogedor en el cruce de los caminos y recibía todo lo que se dejara captar. Me dejé buenamente convertir en un ser dócil, capaz de escuchar, al punto de no pensar en lo absoluto en mí mismo, de comprender todas las emociones que se presentaban delante de mí. Logré aplacar todo impulso de reacción hasta ya no considerar nada como algo malo y no tener que protestar por una nimiedad. Me di pronto cuenta además, que en mi apreciación de lo bello había también espacio para la fealdad. "
martes, 22 de diciembre de 2009
Había recibido un don, preciado, el de no poner mayor freno a mi ser. Recordar el pasado influyó en mí sólo para dar unidad a mi vida: era como el hilo de Teseo que lo unía a su antiguo amor pero que no le impedía atravesar los paisajes más desconocidos, aunque al final, el hilo terminara por romperse. Qué increíbles involuciones! Por las mañanas, yo saboreaba en mis caminatas la presencia de una nueva existencia, el nacimiento de mi percepción. "Oh! poeta, exclamaba, tú tienes la facultad del descubrimiento perpetuo". Estaba totalmente receptivo. Mi alma era un albergue acogedor en el cruce de los caminos y recibía todo lo que se dejara captar. Me dejé buenamente convertir en un ser dócil, capaz de escuchar, al punto de no pensar en lo absoluto en mí mismo, de comprender todas las emociones que se presentaban delante de mí. Logré aplacar todo impulso de reacción hasta ya no considerar nada como algo malo y no tener que protestar por una nimiedad. Me di pronto cuenta además, que en mi apreciación de lo bello había también espacio para la fealdad. "
domingo, 20 de diciembre de 2009
Las Islas
PREFACIO DE ALBERT CAMUS
Tenía veinte años cuando –en Argelia- leí este libro por primera vez. La sacudida que recibí, la influencia que ejerció sobre mí y sobre muchos de mis amigos, sólo puedo compararla al shock provocado a una generación entera por “Los Alimentos Terrestres”. Pero la revelación que nos aportaba las islas era de otro orden. Armonizaba con nosotros, mientras que la exaltación giddeana nos dejaba a la vez admirados y perplejos. En efecto, no teníamos necesidad de que nos desembarazaramos de las vendas de la moral, ni de contar los frutos de la tierra. Estaban suspendidos ante nosotros, en la luz. Bastaba con morderlos.
Para algunos de nosotros, con seguridad, existían la miseria y el sufrimiento. Pero los negábamos con toda la fuerza de nuestra sangre joven. La verdad del mundo residía en su belleza única y en las alegrías que deparaba. Así vivíamos en la sensación, en la superficie del mundo, entre colores, ondas, el olor bueno de la tierra. Por esto “Los Alimentos” llegaban demasiado tarde con su invitación a la felicidad, y con su insolencia. Teníamos necesidad, por el contrario, de apartarnos un poco de nuestra avidez, arrancarnos por fin a nuestra barbarie feliz. Entendámonos, si algún predicador sombrío se hubiera paseado por nuestras playas lanzando anatemas sobre el mundo y los seres que nos encantaban, nuestra reacción hubiera sido violenta, o sarcástica. Necesitábamos maestros más sutiles, y que un hombre, por ejemplo, nacido en otras orillas, enamorado también de la luz y el esplendor de los cuerpos, viniera a decirnos en un lenguaje inimitable que esas apariencias eran hermosas pero debían perecer, y por eso era necesario amarlas desesperadamente. Inmediatamente, ese tema enorme de todas las edades se puso a resonar en nosotros como una turbadora novedad. El mar, la luz, los rostros, de los que nos separaba de pronto una barrera invisible, se alejaron de nosotros sin dejar de fascinarnos. Las Islas, en suma, acababan de iniciarnos en el desencantamiento; habíamos descubierto la cultura.
Este libro, en efecto, sin negar la realidad sensible que era nuestro reino, la enriquecía con otra realidad que explicaba nuestras jóvenes inquietudes.
Grenier nos explicaba al mismo tiempo el sabor imperecedero y la fugacidad de los transportes, los instantes del SI que habíamos vivido oscuramente y que han inspirado algunas de las más bellas páginas de Las Islas.
Al mismo tiempo comprendimos nuestras súbitas melancolías. Aquel que, entre una tierra ingrata y un cielo sombrío, se afana duramente, puede soñar con otra tierra donde el cielo y el pan son livianos. Confía. Pero aquellos a quienes la luz y la colinas colman a toda hora, esos no confían. Sólo pueden soñar con un algo imaginario. Así los hombres del Norte huyen a las orillas del Mediterráneo, o a los desiertos de la luz. Pero, adónde huirían los hombres de la luz, más que a lo invisible? El viaje descritoi por Grenier es un viaje a lo imaginario y lo invisible. Una búsqueda de isla en isla, como la que Melville por otros medios ilustra en Martes. El animal goza y muere, el hombre se maravilla y muere, ¿dónde está la meta? Este es el interrogante que resuena en todo el libro. Y no recibe, en verdad, más que una respuesta indirecta. Grenier, como Melville, termina su viaje con una meditación sobre lo absoluto y la divinidad. A propósito de los Hindúes, nos habla de una meta que no se puede nombrar ni localizar, otra isla, pero lejana por siempre y a su modo desierta.
También esto, para un joven formado fuera de las religiones tradicionales, este acercamiento prudente, alusivo, era quizá la única manera de orientarlo hacia una reflexión más profunda. Personalmente, no me faltaban dioses: el sol, la noche, el mar…Pero son dioses de goce; llenan, por lo tanto vacían. En su única compañía, los hubiera olvidado por el goce mismo. Necesitaba que me recordaran el misterio y lo sagrado, lo finito del hombre, el amor imposible, para que pudiera volver algún día a mis dioses naturales con menos arrogancia. De este modo, no le debo a Grenier certidumbres que no podía ni quería darme. Le debo por el contrario una duda que no terminará nunca, y que me ha impedido, por ejemplo, ser un humanista en el sentido en que hoy se lo entiende, quiero decir un hombre cegado por cortas certidumbres. Desde el primer día he querido imitar ese temblor que corre en Las Islas.
“Soñé mucho en llegar solo a una ciudad extranjera, solo y desprovisto de todo. Hubiera vivido con humildad, miserablemente. Ante todo, hubiera guardado el secreto” Esta es la clase de música que me embriagaba cuando me la repetía, caminando en las noches de Argelia. Me parecía entrar en una tierra nueva, que me había sido abierto por fin uno de esos jardines clausurados por altos muros que a menudo bordeaba, de los que no alcanzaba más que un perfume de invisibles caprifoliáceas, y con los que soñaba mi pobreza. No me equivocaba. En efecto, se me abría un jardín de incomparable riqueza; acababa de descubrir el arte. Algo, alguien, se agitaba oscuramente dentro de mí, u quería hablar. Una simple lectura, una conversación, puede provocar en un ser joven este nuevo nacimiento. Una frase se destaca del libro abierto, una palabra resuena todavía en la habitación, y de pronto, en torno de la palabra justa, de la nota exacta, las contradicciones se ordenan, cesa el desorden. Al mismo tiempo, y ya, en respuesta a ese lenguaje perfecto, un canto tímido y más bien torpe se eleva en la oscuridad del ser.
Por la época en que descubrí Las Islas, creo, quería escribir. Pero sólo me decidí a hacerlo después de esta lectura. Otros libros contribuyeron a esta decisión. Terminado su papel, los he olvidado. Este, por el contrario, no ha dejado de vivir en mí desde hace más de veinte años. Aún hoy me ocurre que escribo o digo como si fueran mías, frases de Las Islas, o de otros libros de su autor. Eso no me desalienta. Sólo admiro mi suerte –yo que más que nadie necesitaba inclinarme, encontrar un maestro en el momento preciso- de hacer podido continuar amándolo y admirándolo a través de los años y las obras.
Es una suerte en efecto, conocer esta sumisión entusiasta por lo menos una vez en la vida. Entre las verdades a medias que encantan a nuestra sociedad intelectual, figura aquella, excitante, de que cada conciencia quiere la muerte de la obra. Henos de pronto todos maestros y esclavos consagrados a matarnos entre nosotros. Pero la palabra maestro tiene otro sentido que sólo la opone a discípulo en una relación de respeto y gratitud. No se trata ya, entonces, de una lucha entre conciencias, sino de un diálogo que una vez que comienza ya no se extingue, y que colma algunas vidas. Esta larga confrontación no apareja servidumbre ni obediencia, sino imitación, en el sentido espiritual del término. Al final el maestro se alegra cuando el discípulo lo abandona y cumple su diferencia, mientras que éste mantendrá siempre la nostalgia del tiempo en que lo recibía todo, sabiendo que nunca podrá retribuir nada. Así el espíritu engrenda al espíritu, a lo largo de las generaciones, y felizmente la historia de los hombres se construye sobre la admiración tanto como sobre el odio.
Pero he aquí un tono que no adoptaría Grenier. Prefiere hablarnos de la muerte de un gato, de la enfermedad de un carnicero, del perfume de las flores, del tiempo que pasa. Nada es realmente dicho en su libro. Todo está sugerido con una fuerza y una delicadeza incomparables. Ese idioma ligero, a la vez concreto y soñador, tiene la fluidez de la música. Fluye, rápido, pero sus ecos se prolongan. Si se gusta de las comparaciones habría que hablar de Chateaubriand y de Barrés, que han extraído del francés nuevos acentos. Para qué, por otra parte! La originalidad de Grenier supera las comparaciones. Nos habla solamente de experiencias sencillas y familiares, en un idioma sin aderezo aparente. Nos permite traducir, cada uno según su conveniencia. Solamente en estas condiciones el arte es un regalo que no compromete. Yo, que tanto recibí de este libro, conozco la magnitud de ese regalo, reconozco mi deuda. Las grandes revelaciones que un hombre recibe en su vida son pocas, a lo sumo una o dos. Pero transforman, como la muerte. Al ser apasionado de vivir y conocer, este libro ofrece, volviendo sus páginas, una revelación de este tipo. A Los Alimentos Terrestres le llevó veinte años un público que trastornar. Ya es tiempo de que nuevos lectores lleguen a este libro. Querría estar aún entre ellos, querría volver a esa noche en que, luego de abrir este librito en la calle, lo cerré después de leer las primeras líneas, lo apreté contra mí, y corrí hasta mi habitación para devorarlo por fin sin testigos. Y envidio, sin amargura, envidio con calor –me atrevo a decirlo- al joven desconocido que hoy aborda Las Islas por primera vez…