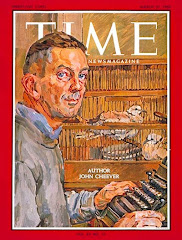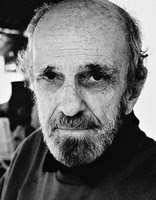Escenario: Una lluviosa mañana de abril de 1979. Camino por
Mary Sánchez es una asistenta que trabaja por horas, a cinco dólares la hora, seis días a la semana. Trabaja aproximadamente nueve horas al día, y visita una media de veinticuatro domicilios distintos entre lunes y viernes; por lo general, sus clientes sólo requieren sus servicios una vez a la semana.
Mary tiene cincuenta y siete años, nació en un pequeño pueblo de Carolina del Sur y ha «vivido en el Norte» durante los últimos cuarenta años. Su marido, puertorriqueño, murió el verano pasado. Tiene una hija casada que vive en San Diego y tres hijos, uno de los cuales es dentista, otro que está cumpliendo una condena de diez años por robo a mano armada, y un tercero que «sencillamente se ha ido, Dios sabe a dónde. Me llamó la pasada Navidad, parecía muy lejos. Le pregunté: ¿dónde estás, Pete?, pero no me contestó, de modo que le dije que su papá había muerto, y él contestó que bueno, que era el mejor regalo de Navidad que podía hacerle, así que colgué el teléfono de golpe y espero que no vuelva a llamar nunca. Escupir de esa manera en la tumba de papá. Bueno, es cierto que Pedro no fue bueno con los chicos. Ni conmigo. No hacía más que emborracharse y jugar a los dados. Se iba con mujeres malas. Lo encontraron muerto en un banco del Central Park. Tenía una botella casi vacía de Jack Daniels en una bolsa de papel sujeta entre las piernas; aquel hombre sólo bebía lo mejor. Con todo, Pete se pasó al decir que se alegraba de la muerte de su padre. Le debía el don de la vida, ¿no es cierto? Y yo también le debía algo a Pedro. Si no hubiera sido por él, seguiría siendo una baptista ignorante, perdida para el Señor. Pero cuando me casé, lo hice por la iglesia católica, y la iglesia católica llevó un resplandor a mi vida que nunca ha desaparecido ni lo hará jamás, ni siquiera cuando yo muera. Crié a mis hijos en la fe; dos me salieron bien buenos, y de ello doy más crédito a la iglesia que a mí misma».
Mary Sánchez es fuerte, pero tiene una cara redonda, pálida y suave, con una nariz algo respingona y un bonito lunar en la mejilla izquierda. No le gusta el término «negro», aplicado en forma racial. «Yo no soy negra. Soy castaña. Una mujer de color castaño claro. Y le diré algo más. No conozco a mucha otra gente de color que les guste que les llamen negros. Quizás a algunos jóvenes. Y a esos radicales. Pero no a gente de mi edad, ni aun a los que tienen la mitad de mis años. Ni a la gente que son negros de verdad les gusta. ¿Qué tienen de malo los negros? Yo soy negra y católica, y estoy orgullosa de afirmarlo.»
Conozco a Mary Sánchez desde 1968, y ha trabajado periódicamente para mí durante todos estos años. Es concienzuda, y se toma un interés más que circunstancial por sus clientes, a bastantes de los cuales apenas ha visto o no conoce en absoluto, porque muchos de ellos son trabajadores solteros y mujeres que no están en casa cuando ella va a limpiarles el piso; se comunica con ellos, y ellos con ella, por medio de notas: «Mary, por favor, riegue los geranios y dé de comer al gato Espero que se encuentre bien. Gloria Scotto.»
Una vez le sugerí que me gustaría seguirla durante el transcurso de un día de trabajo, y ella dijo que de acuerdo, que no veía nada malo en ello y que, en realidad, disfrutaría de mi compañía: «A veces, éste puede ser un trabajo bastante solitario.»
Y por eso es por lo que caminamos juntos en esta mañana de abril pasada por agua.
TC: ¿Qué demonios lleva usted en este capacho?
Mary: Vamos, démelo. No quiero que maldiga.
TC: No. Lo siento. Pero pesa.
Mary: Quizá sea la plancha.
TC: ¿Plancha usted la ropa? Nunca plancha la mía.
Mary: Es que alguna de esa gente no tiene utensilios Por eso tengo que cargar con tantas cosas. Yo les dejo notas: compre esto, compre lo otro. Pero se olvidan. Es como si toda mi gente estuviera absorta en sus problemas. Como ese míster Trask, a cuya casa vamos. Lo tengo desde hace siete u ocho meses, y aún no lo conozco. Pero bebe demasiado, su mujer lo abandonó por eso y debe facturas en todas partes, y si alguna vez contesto al teléfono, es alguien que trata de cobrar. Sólo que ahora le han cortado el teléfono.
(Llegamos a la dirección, y de su bolso de bandolera saca un enorme aro metálico en el que tintinean docenas de llaves. El edificio, de color pardo rojizo, tiene cuatro pisos con un ascensor diminuto.)
TC (después de entrar y echar una ojeada al piso de Trask Una habitación de gran tamaño con verduzcas paredes de color arsénico, una cocina pequeña y un cuarto de baño con un retrete roto que mana constantemente): Hmm. Ya entiendo lo que quiere decir. Este tipo tiene problemas.
Mary (abriendo un armario viscoso y lleno de ropa para lavar con olor a sudor): ¡Ni una sábana limpia en esta casa! ¡Y mire esa cama! ¡Mayonesa! ¡Chocolate! Migas, migas, chicle, colillas de cigarrillos. ¡Lápiz de labios! ¿Qué clase de mujer estaría dispuesta a meterse en una cama como ésta? No he podido cambiar las sábanas durante semanas. Meses.
(Enciende varias lámparas con las pantallas torcidas; y mientras se afana en organizar el desorden circundante, observo la estancia con mayor cuidado. En realidad, parece que un ladrón la hubiese saqueado, dejando algunos cajones de la cómoda abiertos y otros cerrados. Encima de la cómoda hay una fotografía con marco de cuero de un hombre rechoncho y moreno y de una rubia desdeñosa de la Júnior League[1], y de tres chicos pelirrubios, sonrientes, dentones y tostados por el sol, el mayor de unos catorce años. Sujeta en un espejo empañado, hay otra fotografía sin marco: otra rubia, pero, sin duda, no de
TC: ¿Por qué cree usted que sólo bebe esas miniaturas?
Mary: Quizá porque no puede comprar nada mayor. Sólo compra lo que puede. Tiene un buen trabajo, si es que logra conservarlo, pero su familia lo tiene arruinado.
TC: ¿En qué trabaja?
Mary: En aviación.
TC: Eso lo explica. Esas botellitas las consigue gratis.
Mary: ¿Sí? ¿Y cómo? No es camarero. Es piloto.
TC: ¡Oh, Dios mío!
(Suena un teléfono con un ruido amortiguado, porque el aparato está hundido bajo una manta arrugada. Con expresión malhumorada y las manos jabonosas de agua de fregar, Mary lo desentierra con delicadeza de arqueólogo.)
Mary: Se lo deben haber conectado otra vez. ¿Diga? (Silencio.) ¿Diga?
Voz de Mujer: ¿Quién es ahí?
Mary: Esto es la residencia de míster Trask.
Voz de Mujer: ¿La residencia de míster Trask? (Carcajada; luego, en tono altanero): ¿Con quién hablo?
Mary: Soy la doncella de míster Trask.
Voz de Mujer: Conque míster Trask tiene doncella, ¿eh? Vaya, eso es más de lo que tiene la señora Trask. ¿Querría la doncella de míster Trask decirle, por favor, a míster Trask que a la señora Trask le gustaría hablar con él?
Mary: No está en casa.
Señora Trask: No me diga eso. Póngame con él.
Mary: Lo siento, señora Trask. Creo que está volando.
Señora Trask (con amarga alegría): ¿Volando? Siempre está volando. Siempre.
Mary: Quiero decir que está trabajando.
Señora Trask: Dígale que me llame a casa de mi hermana en Nueva Jersey. Que me llame nada más llegar, si es que sabe lo que le conviene.
Mary: Sí, señora. Le dejaré el recado. (Cuelga.) Tiene mal genio, la mujer. No es raro que él esté en esas condiciones. Y ahora está fuera, trabajando. Me pregunto si me habrá dejado mi dinero. Aja. Ahí está. Encima de la nevera.
(En forma sorprendente, al cabo de una hora se las ha arreglado de alguna manera para ocultar el caos y dar a la estancia un aspecto no enteramente ordenado, pero sí medianamente respetable. Con un lápiz garabatea una nota y la sujeta contra el espejo de la cómoda: «Querido míster Trask, su mujer quiere que la llame a casa de su hermana sinceramente Mary Sánchez.» Luego suspira, se sienta en el borde de la cama y de su bolso de mano saca una cajita de hojalata que contiene un surtido de canutos de marihuana; selecciona uno, lo encaja en una boquilla y lo enciende, inhalando profundamente, reteniendo el humo en los pulmones y cerrando los ojos. Me ofrece uno.)
TC: Gracias. Es demasiado pronto.
Mary: Nunca es demasiado pronto. De todos modos, tiene que probar este material. Mucho cojones[2]. Me lo regaló una clienta, una señora realmente católica; está casada con un tipo del Perú. Se lo manda su familia. Directamente por correo. Nunca lo utilizo para colocarme. Sólo lo suficiente como para levantar un poco el ánimo. Esa pesadez. (Da chupadas al petardo hasta que casi le quema los labios) Andrew Trask. Pobre diablo asustado. Podría terminar como Pedro. Muerto en el banco de un parque, sin nadie a quien le importe. No es que a mí no me importara aquel hombre. Últimamente me sorprendo recordando los buenos tiempos que pasé con Pedro, y supongo que eso es lo que le pasará a la mayoría de las personas que hayan amado alguna vez a alguien y lo hayan perdido; se borra lo malo y uno piensa en las buenas cosas que tenían, en lo que te gustaba de ellos al principio. Pedro, el joven de quien me enamoré, bailaba divinamente, ¡oh!, sabía el tango, sabía la rumba, me enseñó los movimientos y me hacía bailar hasta caerme. Éramos habituales del salón de baile del Savoy. Iba arreglado y era limpio; incluso cuando le dio por la bebida siempre llevaba las uñas cortadas y arregladas. Y sabía cocinar cualquier cosa. Así se ganaba la vida, como cocinero de platos rápidos. He dicho que nunca hizo nada bueno por los chicos; pero les preparaba las cestas de comida que llevaban al colegio. Toda clase de bocadillos envueltos en papel encerado. Jamón, manteca de cacao y gelatina, huevos en ensalada, bonito, y fruta, manzanas, plátanos, peras, y un termo de leche caliente mezclada con miel. Resulta doloroso imaginárselo ahí, en el parque, y pensar que no lloré cuando la policía se presentó a decírmelo; que nunca lloré. Debería haberlo hecho. Se lo debía. También le debía un puñetazo en la mandíbula.
Voy a dejarle las luces encendidas a míster Trask. No tiene sentido que vuelva a casa y se encuentre con una habitación a oscuras.
(Cuando salimos del edificio, la lluvia había cesado, pero el cielo estaba revuelto y se había levantado un viento que lanzaba basura a las alcantarillas y causaba que los viandantes se calaran el sombrero. Nuestro destino estaba a cuatro manzanas; un modesto pero moderno edificio de pisos con un portero uniformado, domicilio de miss Edith Shaw, una joven de unos veinticinco años que formaba parte de la plantilla de redacción de una revista. «Una especie de revista de actualidad. Debe tener cerca de mil libros. Pero no tiene aspecto de ratón de biblioteca. Es una chica muy maja, y tiene muchos novios. Demasiados; sencillamente, parece que no puede quedarse mucho tiempo con mi solo tipo. Somos amigas porque... Una vez llegué a su casa y estaba muy enferma. Acababa de abortar. Normalmente, no tolero eso; va contra mis creencias. Le pregunté que por qué no se había casado con aquel hombre La verdad era que ella no sabía con quién casarse; no sabía quién era el padre. Y, de todas formas, lo último que quería era un marido o un crío».)
Mary (inspeccionando el ambiente desde la puerta abierta del piso de dos habitaciones de miss Shaw): Aquí no hay mucho que hacer. Quitar un poco el polvo. Lo tiene bien arreglado. Fíjese en todos esos libros. Del suelo hasta el techo no hay otra cosa que libros.
(Excepto por las atestadas estanterías, el piso era atrayentemente parco, blanco y luminoso, como escandinavo. Había una antigüedad: un escritorio de tapa corrediza con una máquina de escribir encima; miré lo que había escrito en ella:
«Zsa Zsa Gabor tiene
305 años
Lo sé
Pues le conté
Los anillos.»
Y tres espacios más abajo, escrito en la máquina:
«Sylvia Plath, te odio a ti
Y a tu maldito papi.
Me gustaría, ¿me oyes?
¡Me gustaría que me metieras
La cabeza
En un horno calentado a gas!»)
TC: ¿Es poetisa miss Shaw?
Mary: Siempre está escribiendo algo. No sé qué es. Lo que he visto, a mí me suena a droga. Venga, quiero enseñarle algo.
(Me lleva al cuarto de baño, una estancia sorprendentemente amplia y resplandeciente. Abre la puerta de un armarito y señala un objeto en un estante: un consolador de plástico rosa moldeado en forma de un pene de tamaño normal.)
¿Sabe qué es eso?
TC: ¿Usted no?
Mary: Yo soy la que pregunta.
TC: Es un consolador en forma de pene.
Mary: Sé lo que es un consolador. Pero nunca he visto uno como ése. Dice: «Hecho en Japón.»
TC: ¡Ah, bueno! La mentalidad oriental.
Mary: Viciosos. Pero tiene algunos perfumes exquisitos. Si es que le gustan los perfumes. Yo sólo me pongo un poco de vainilla detrás de las orejas.
(Mary se puso entonces a trabajar, a fregar los encerados suelos sin alfombras, a quitar el polvo de las estanterías con un plumero; y mientras trabajaba, tenía abierta su caja de canutos y la boquilla cargada. No sé cuánta «pesadez» tendría que levantar, pero sólo el aroma me estaba colocando.)
Mary: ¿Seguro que no quiere probar un par de caladas? Usted se lo pierde.
TC: No me fuerce.
(¡Cielo santo! He fumado alguna hierba potente, nunca lo bastante como para adquirir hábito, pero sí lo suficiente para apreciar la calidad y conocer la diferencia entre hierba mexicana corriente y contrabando de lujo, como la tailandesa y la suprema Maui-Wowee. Pero tras acabar de fumarme un porrito de Mary, y mientras estaba a la mitad de otro, me sentí como atrapado por un delicioso demonio, abrazado por un júbilo loco y maravilloso: el demonio me hacía cosquillas en los dedos de los pies, me rascaba la hormigueante cabeza, me besaba ardientemente con sus azucarados labios rojos, me metía su fiera lengua dentro de la garganta. Todo echaba chispas; mis ojos parecían tener un objetivo con zoom: podía leer los títulos de los estantes más altos: La personalidad neurótica de nuestro tiempo, de Karen Horney; Eimi, de e. e. cummings; Cuatro cuartetos; Poemas completos, de Robert Frost.)
TC: Desprecio a Robert Frost. Era un bastardo perverso y egoísta.
Mary: Pues si nos ponemos a maldecir...
TC: Y él con su halo de cabellos desgreñados. Un egocéntrico, sádico y traicionero. Arruinó a toda su familia. A varios de ellos. ¿Ha comentado alguna vez esto con su confesor, Mary?
Mary: ¿Con el padre McHale? ¿Comentado el qué?
TC: El precioso néctar que estamos devorando tan divinamente, mi adorable paro carbonero. ¿Ha informado al padre McHale de esta deliciosa iniciativa?
Mary: Lo que no sepa, no puede hacerle daño. Tome, ahí tiene algo de menta. Peppermint. Hace que este material sepa mejor.
(Era raro, no parecía colocada, ni una pizca. Yo acababa de pasar Venus, y Júpiter, el viejo y placentero Júpiter, me hizo señas desde la lejanía planetaria de color lila, encandilada por las estrellas. Mary se acercó al teléfono y marcó un número; lo dejó sonar un rato antes de colgar.)
Mary: No están en casa. Eso es algo de agradecer al señor y la señora Berkowitz. Si hubieran estado en casa, no podría llevarlo a usted allá. A causa de esos pomposos judíos. ¡Y ya sabe usted lo pretenciosos que son!
TC: ¿Judíos? ¡Sí, por Dios! Muy pomposos. Deberían estar en el Museo de Historia Natural. Todos ellos.
Mary: He pensado en despedir a la señora Berkowitz. El problema es que míster Berkowitz, que trabajaba en prendas de vestir, está jubilado, y siempre están los dos en casa. Estorbando. A menos que vayan a Greenwich, donde tienen una propiedad. Allí es donde deben haber ido hoy. Hay otra razón por la que me gustaría dejarlos. Tienen un loro viejo: lo ensucia todo. ¡Y es estúpido! Lo único que ese loro necio sabe decir son dos cosas: «¡Vaca sagrada!» y «¡Oy vey!» Cada vez que entra uno en esa casa, empieza a gritar: «¡Oy vey!» Me ataca los nervios de un modo horrible. ¿Qué tal? Vamos a fumarnos otro porrito y a salir de este garito.
(Había vuelto a llover y tenía más fuerza el viento, una mezcla que hacía que el aire pareciera como un espejo haciéndose añicos. Los Berkowitz vivían en Park Avenue, más arriba del ochenta, y sugerí que tomáramos un taxi, pero Mary dijo que no, que qué clase de marica era yo, que podíamos ir andando, así que me di cuenta de que, a pesar de las apariencias, ella también viajaba por sendas estelares. Fuimos caminando despacio, como si hiciese un cálido día tranquilo con cielo de color turquesa y las duras calles resbaladizas fuesen una playa caribeña de color perla. Park Avenue no es mi bulevar favorito; es de ricos y carece de encanto; si la señora Lasker plantara tulipanes en todo el trayecto de
Cuando llegamos a
Mary meneó la cabeza: «Igual que mi chico. Lo mismo que él.»
Los dos nos quedamos parados, mirando a la ventana, mientras el chaparrón nos empapaba. «De modo que una noche se vistió toda de gala y dio una cena; todo el mundo dijo que estaba preciosa. Pero después de la fiesta, antes de irse a acostar, se tomó treinta pastillas de Seconal y jamás se despertó.»
Mary se enfada; echa a andar con rápidas zancadas bajo la lluvia: «No tenía derecho a hacer eso. No tolero esas cosas. Van contra mis creencias.»)
Loro chillón: ¡Vaca sagrada!
Mary: ¿Lo oye? ¿Qué le había dicho?
Loro: Oy vey! Oy vey!
(El loro, un collage surrealista de plumas verdes, amarillas y naranjas, está situado en una percha de caoba en el salón rigurosamente formal del señor y la señora Berkowitz, una estancia que sugiere estar enteramente hecha de caoba: los suelos de parqué, los paneles de la pared y los muebles, costosas reproducciones de grandiosos muebles de época, aunque sabe Dios de cuál, quizá de comienzos de
Mary: ¿Qué es tan divertido? ¿De qué se ríe?
TC: De nada. Sólo es ese tabaco peruano, querube mío. Entiendo que míster Berkowitz monta a caballo.
Loro: Oy vey! Oy vey!
Mary: ¡Calla! Antes de que retuerza tu maldito pescuezo.
TC: Pues si nos ponemos a maldecir... (Mary refunfuña; se santigua.) ¿Tiene nombre ese bicho?
Mary: Aja. Intente adivinarlo.
TC: Polly.
Mary (sorprendida de verdad): ¿Cómo lo sabe?
TC: Porque es hembra.
Mary: Es un nombre de chica, así que debe ser hembra. Sea lo que sea, es una zorra. Pero fíjese en toda esa porquería del suelo. La tengo que limpiar yo toda.
TC: Ese lenguaje. Ese lenguaje.
Polly: ¡Vaca sagrada!
Mary: ¡Qué nervios! Tal vez sería mejor que nos colocáramos un poquito. (Fuera sale la caja de hojalata, los porros, la boquilla, las cerillas.) Y vamos a ver qué localizamos en la cocina Tengo muchas ganas de dulce.
(El interior de la nevera de los Berkowitz es una fantasía de glotón, una cornucopia de golosinas cebadoras. No era de extrañar que el dueño de la casa tuviese tales carrillos. «¡Oh, sí¡», confirma Mary, «son un par de cerdos. Ella tiene un estómago que parece que va a soltar los quintillizos de Dionne. Y todos los trajes de él están hechos a medida; no le vale nada comprado en la tienda. ¡Hmm, qué rico! Me siento golosa de verdad. Esos pastelitos de coco parecen apetitosos. Y no me importaría meterle el diente a esa tarta de moka. Podemos ponerle encima un poco de helado». Alcanzamos unos enormes cuencos de sopa y Mary los llena de pastelitos y de tarta de moka y les añade cucharones del tamaño de un puño llenos de helado de pistacho. Volvemos al salón con ese banquete y caemos sobre él como huérfanos maltratados. No hay nada como la hierba para despertar el apetito. Tras acabar la primera ración y echarnos dos porritos más, Mary vuelve a llenar los cuencos con raciones aún más grandes.)
Mary: ¿Qué tal se encuentra?
TC: Me encuentro bien.
Mary: ¿Cómo de bien?
TC: Realmente bien.
Mary: Dígame exactamente cómo se siente.
TC: Estoy en Australia.
Mary: ¿Ha estado alguna vez en Austria?
TC: En Austria, no. En Australia. No, pero allí es donde estoy ahora. Y todo el mundo dice siempre que es un sitio muy aburrido. ¡Eso demuestra lo que saben! El mejor surfing del mundo. Estoy en el océano, sobre una tabla de surf, cabalgando sobre una ola tan alta, como... tan alta como...
Mary: Tan alta como usted. ¡Ja, ja!
TC: Está hecha de esmeraldas fundidas. La ola. El sol me calienta la espalda y la espuma me salta a la cara y me rodean tiburones hambrientos. Aguas azules, muerte blanca. Qué película tan terrorífica, ¿verdad? Hambrientos y blancos devoradores de hombres por doquier, pero no me inquietan; francamente, me importan tres cojones...
Mary (con ojos desorbitados de miedo): ¡Cuidado con los tiburones! Tienen dientes asesinos. Puede quedarse paralítico de por vida. Y mendigará por las esquinas de las calles.
TC: ¡Música!
Mary: ¡Música! Eso es lo que se necesita.
(Como un luchador atontado, avanza tambaleándose hacia un objeto en forma de gárgola que hasta entonces había escapado, afortunadamente, a mi atención: una consola de caoba que combina televisión, tocadiscos y radio. Sintoniza la radio hasta encontrar una emisora donde hay una música retumbante con ritmo latino.
Sus caderas evolucionan, sus dedos chasquean, se abandona elegante pero suavemente, como si recordara una sensual noche de juventud y bailara con una pareja fantasma alguna coreografía memorable. Y es cosa de magia cómo responde su cuerpo, ahora sin edad, a los tambores y guitarras, cómo da vueltas al ritmo más sutil: está en trance, en el estado de gracia que supuestamente alcanzan los santos cuando experimentan visiones. Y yo también oigo la música; corre velozmente por mi cuerpo, como anfetamina, cada nota resonando con la separada nitidez de las campanas de una catedral en un silencioso domingo de invierno. Me acerco a ella, voy a sus brazos y nos conjuntamos paso a paso el uno al otro, riendo, vibrando, y aun cuando la música se interrumpe por un locutor que habla español tan rápido como el cascabeleo de las castañuelas, seguimos bailando, porque las guitarras están ahora encerradas en nuestras cabezas, igual que nosotros somos prisioneros de nuestro abrazo, de nuestras carcajadas, cada vez más altas, tan altas que no reparamos en una llave que chasca, en una puerta que se abre y luego se cierra. Pero el loro lo oye.)
Polly: ¡Vaca sagrada!
Voz de Mujer: ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre aquí?
Polly: Oy vey! Oy vey!
Mary: ¡Vaya! ¡Hola, señora Berkowitz, señor Berkowitz! ¿Qué tal están ustedes?
(Y ahí se quedan, flotando en el aire, como los globos de Mickey y Minnie Mouse en un desfile de Mary del Día de Acción de Gracias. No es que esos dos tengan nada ratonil. Sus encolerizados ojos, los de ella colorados detrás de unas gafas de arlequín con montura adornada de lentejuelas, absorben la escena: nuestros picaros mostachos de helado, el acre humo de la hierba polucionando la habitación. La señora Berkowitz se adelanta airosamente y apaga la radio.)
Señora Berkowitz: ¿Quién es este hombre?
Mary: Creía que no estaban en casa.
Señora Berkowitz: Evidentemente. Le he preguntado: ¿quién es ese hombre?
Mary: No es más que un amigo mío. Me está ayudando. Hoy tengo mucho trabajo que hacer.
Míster Berkowitz: Está usted borracha, mujer.
Mary (engañosamente dulce): ¿Cómo dice usted?
Señora Berkowitz: Dice que está usted borracha. Estoy sorprendida. Sinceramente.
Mary: Ya que hablamos con sinceridad, francamente tengo que decirle esto: hoy es el último día que hago de negra por aquí... La despido a usted.
Señora Berkowitz: ¿Que usted me despide a mí?
míster berkowitz: ¡Fuera de aquí! Antes de que llame a la policía.
(Sin bulla, recogemos nuestras pertenencias. Mary saluda al loro con la mano: «Hasta luego, Polly. Tú eres buena. Eres buena chica. Sólo estaba de broma.» Y en la puerta donde sus antiguos patronos se han situado con firmeza, declara: «Y para que tomen nota, nunca he bebido una gota en mi vida.»
Afuera, sigue lloviendo. Caminamos pesadamente por Park Avenue y luego cruzamos a Lexington.)
Mary: ¿No le dije que eran pomposos?
TC: Son piezas de museo.
(Pero ha desaparecido la mayor parte de nuestra vivacidad; la energía de la hierba peruana retrocede, y en su lugar aparece cierta depresión, se hunde mi tabla de surf, y ahora cualquier tiburón a la vista podría hacer que me muera del susto.)
Mary: Todavía tengo que hacer el de la señora Kronkite. Pero es simpática; me disculpará si no voy hasta mañana. Quizá me vaya a casa.
TC: Permítame que llame a un taxi.
Mary: Odio darles ocupación. A esos taxistas no les gusta la gente de color. Incluso cuando ellos mismos son de color. No, puedo tomar el metro ahí abajo, en Lex esquina a Ochenta y Seis.
(Mary vive en un piso de renta limitada cerca del Yankee Stadium; dice que estaba atestado cuando su familia vivía con ella, pero ahora que está sola parece inmenso y peligroso: «Tengo tres cerrojos en cada puerta y todas las ventanas clavadas. Me compraría un perro policía si no tuviese que dejarlo solo tanto tiempo. Sé lo que es estar solo, y no se lo desearía a un perro».)
TC: Por favor, Mary, permítame que la lleve en taxi.
Mary: El metro es mucho más rápido. Pero antes quiero detenerme en un sitio. Sólo está un poco más abajo.
(El sitio es una exigua iglesia atrapada entre vastos edificios en una callejuela. Dentro, hay dos breves hileras de bancos, un altar pequeño y, encima, una imagen de escayola de Jesús crucificado. Un olor a incienso y cirios domina las sombras. En el altar, una mujer enciende una vela cuya luz oscila como el sueño de un espíritu tembloroso; aparte de ella, somos los únicos suplicantes presentes. Nos arrodillamos juntos en el último banco y Mary saca de su bolso un par de rosarios («Siempre llevo uno de más»), uno para ella y otro para mí, aunque no sé cómo manejarlo, pues nunca he usado uno. Los labios de Mary se mueven susurrantes.)
Mary: Dios Santo, danos tu gracia. Por favor, Señor, ayuda a míster Trask a dejar de beber y a no perder su trabajo. Por favor, Señor, no dejes que miss Shaw sea un ratón de biblioteca y una solterona; debería traer a tus hijos a este mundo. Y, Señor, te ruego que recuerdes a mis hijos y a mi hija y a mis nietos, a todos y a cada uno. Y te ruego que no permitas que la familia de míster Smith lo envíe a un hogar de jubilados; él no quiere ir, llora todo el tiempo...
(Su lista de nombres es más numerosa que las cuentas de su rosario, y sus ruegos en favor de ellos tienen la gravedad de la llama del cirio en el altar. Se interrumpe para mirarme.)
Mary: ¿Está rezando?
TC: Sí.
Mary: No lo oigo.
TC: Estoy rezando por usted, Mary. Quiero que viva para siempre.
Mary: No ruegue por mí. Yo ya estoy salvada. (Coge mi mano y la estrecha.) Ruegue por su madre. Ruegue por todas esas almas ahí perdidas, en la oscuridad. Pedro. Pedro.