
Él tenía algunos indicadores precisos para diagnosticar la distancia que existía entre su edad y la vejez.
Poder correr un colectivo que se desplazaba suavemente alejándose de la parada. Trepar con una pierna al estribo sin perder la sonrisa suficiente y decir el destino al chofer sin jadear.
Subir las escaleras del ministerio de a dos en dos los escalones. Tres pisos hasta la oficina para saludar al jefe y sentarse en el escritorio sin que el corazón pase de 90 pulsaciones, dato que corroboraba sonriente con el índice en la muñeca y la vista puesta en el reloj gigante de metal plateado de la pared de enfrente.
Agacharse para emprolijarse los cordones marrones de los zapatos tan bien cuidados, sin que la cintura diera aviso del fantasma ciático.
Examinar el chequeo de rutina que imponía el sindicato, mientras fumaba un cigarrillo negro, comprobando que el colesterol y otras químicas estaban bien cerca de los valores normales. Jugar de centrodelantero para el equipo de Trámites Previos en el campeonato interno todos los sábados y pasar una noche sin calambres, otro orgullo.
Leer el diario, prestado por el gallego al mediodia en el comedero del subsuelo del ministerio, sin anteojos, hasta los clasificados, siempre el rubro automotor buscando una oportunidad.
Alinear exactamente los tres espejos del botiquín para comprobar que la coronilla conservaba estoicamente la masa habitual de pelos. Seguir, con ritos previos y otros posteriores, la ceremonia del baño para comprobar que el cuerpo parecía el de siempre, escenificando algunos personajes frente al espejo lleno de vapor.
Decir algunos sonetos y romances aprendidos en la secundaria, a fin de comprobar el estado de su memoria y aparentar profundidad en ciertas reuniones de amigos. Y pues vemos lo presente como en un punto es ido y acabado. A veces se consideraba un desperdicio trabajando en esa oficina de mierda. Un desperdicio.
El telegrama de la jubilación fue un mazazo en la frente.
Una tarde, en el patio de la casa, intentó despedir una ventosidad ruidosa. De una película italiana aprendió que ésa era una prueba de juventud. En la escena que recordaba, el abuelo de la casa después de alabar a Musolini se retiraba a una amplia sala en la que, tomándose de dos sillas, una en cada mano, se agachaba y soltaba el estruendo mientras decía Viva el Duce.
Tal vez recordaba algo más que esa escena cuando se pegó el tiro en la cabeza, después de comer. Todo cagado.

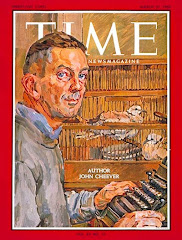


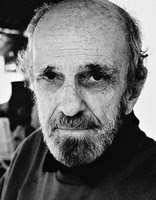

No hay comentarios:
Publicar un comentario